
Que el ictus es una patología muy frecuente y supone una gran carga médica y social en nuestro país es ya información conocida por casi todo el mundo. Sin embargo, es probable que la mayor parte de los ciudadanos relacionen la patología vascular del cerebro con la edad avanzada, que consideren que el ictus es una catástrofe que solo sobreviene a los muy viejos o los que se cuidan demasiado poco (los que fuman, los que se privan de ejercicio, los diabéticos mal controlados…). Y no siempre es así.
No debe olvidarse que esta enfermedad, que causa la muerte a un tercio de los afectados y discapacidad importante a un tercio de los que sobreviven, puede afectar también a pacientes jóvenes. El Estudio Iberictus estableció que en el año 2008 habían muerto en España por enfermedad vascular cerebral 3.825 pacientes jóvenes, casi 800 más que todos los fallecidos por accidentes de tráfico ese año.
Y, de hecho, en nuestro país entre el 10 y el 15% de todos los afectados por un ictus (140.000 personas cada año), serán niños, adolescentes o adultos jóvenes. Recordaba esta circunstancia hace pocas fechas, mientras revisaba los pacientes ingresados a mi cargo en una guardia y observaba que todos los de la Unidad de Ictus tenían menos de 50 años, alguno de ellos veinteañero.
Aquellos pocos lectores que aún me siguen recordarán que en mi anterior columna en Diario Sanitario mencionaba el cementerio que cada médico tiene plantado en su jardín, y no he podido estos días evitar acordarme de Rocío. Rocío era una profesora de enseñanza primaria de 30 años de edad, destinada en un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca.
Seguramente estaba pasando el mejor momento de su vida, con la oposición recientemente superada, desarrollando un trabajo que le encantaba y casada hacía menos de un año con su novio de siempre. Una tarde de miércoles, mientras realizaba aerobic en el Polideportivo Municipal, tuvo una pérdida súbita de fuerza en extremidades derechas que la desplomó sobre el suelo del tatami.
De esto hace casi 10 años y entonces ya funcionaba de manera fantástica el Código Ictus de la provincia de Albacete (que por aquellas fechas era el único regional), así que apenas tres horas después del inicio de la clínica la paciente se encontraba en urgencias del hospital atendida por el neurólogo de guardia aquel día, yo mismo.
Mientras revisaba a Vanesa no he podido evitar acordarme de esa otra joven, y es probable que siga acordándome de ella dentro de 10 años más”
Aunque no disponíamos entonces de las pruebas de neuroimagen ahora a nuestro alcance, los neurólogos de Albacete siempre hemos sido muy duchos en el arte de la ecografía y a los pocos minutos de llegar al hospital ya había sido capaz de diagnosticar a la paciente de disección de carótida interna izquierda, una enfermedad poco común pero que se ceba especialmente en las arterias cervicales, probablemente desencadenada por una debilidad congénita de la pared del vaso, y que en determinadas personas lleva a que se produzca una fractura de la capa íntima de la arteria, con la desgraciada consecuencia de la oclusión de esta y por tanto de aparición súbita de problemas de irrigación encefálicos.
La carótida interna izquierda es responsable de la perfusión de la zona más importante y más extensa de nuestro cerebro, así que los pacientes que sufren un infarto en dicho territorio quedan condenados con gran probabilidad a no poder hablar ni entender nunca más la lengua que aprendieron de sus padres, a no poder mover correctamente las extremidades del lado derecho, a tener desviada la cara hacia la izquierda y a no ser conscientes de la parte derecha de su campo visual. Los neurólogos que atendemos estos pacientes sabemos a lo que se enfrentan, y por eso tratamos por todos los medios de intentar solucionar el problema antes de que éste sea irreversible.
En una persona joven el cerebro suele tolerar la isquemia un buen puñado de horas… el problema es que los tratamientos “desatascadores” de trombos (los llamamos fármacos trombolíticos), cuando se administran por vía intravenosa, no suelen poder romper un trombo tan extenso como el que se produce en una disección de la arteria carótida. Yo aquel día sabía todo esto, y también sabía que el tratamiento trombolítico podía empeorar el hematoma de la disección, y sin embargo era la única arma a mi disposición y fue la que utilicé con Rocío… desgraciadamente sin ningún éxito.
Hoy recuerdo su caso por dos motivos; uno, porque si me obligo a recordar, ha habido otros muchos casos de disección en los que el tratamiento trombolítico intravenoso sí ayudó a los pacientes, lo que confirma las reflexiones de mi anterior columna (copiadas del Dr Marsh), acerca de la selectividad de la memoria en los médicos, que para nuestra desgracia nos hace recordar siempre primero los casos en los que fallamos o hubo mala suerte.
El segundo motivo es que no puedo evitar pensar, y doy mi palabra que al hacerlo se me humedecen los ojos, cuán diferentes hubieran sido las cosas si la disección de Rocío hubiera tenido lugar hoy día. Seguramente la paciente hubiera llegado a mis manos un poquito antes de lo que lo hizo entonces, pero, y sobre todo, yo hubiera tenido muchos más medios para intentar solucionar su problema.

Imagen de archivo de la foto de familia que se publicó con motivo del inicio de la nueva técnica de Radiología y Neurología.
Porque estos grandes trombos que nacen en la arteria carótida interna extracraneal y que por tanto resisten de manera obstinada los fármacos trombolíticos, tienen hoy una manera mucho más sencilla y directa de ser resueltos, mediante la introducción de un dispositivo extractor de trombos que se progresa mediante navegación interna hasta el punto de la oclusión, para después retirarlo llevándose consigo el conglomerado de plaquetas y fibrina que tanto daño está haciendo al cerebro (y por tanto a la vida) del paciente.
En los últimos meses decenas y decenas de pacientes con casos similares a los de Rocío se han beneficiado de la instauración de la terapia de extracción mecánica de trombos cerebrales en nuestro hospital. Se trata de una maniobra terapéutica compleja, que requiere una gran destreza por parte de los neurólogos o radiólogos que la realizan y que supone además un despliegue logístico importante para un centro hospitalario que debe proveerse de guardias localizadas de estos profesionales así como de los anestesistas y enfermeros que los ayudan, y que debe además hacer frente al elevado coste de los dispositivos extractores de trombos que se utilizan en las intervenciones.
Que Albacete disponga de esta tecnología es un logro de nuestra Sanidad local, porque hay muy pocas capitales de provincia fuera de Madrid y Barcelona en las que esta terapia se encuentre accesible a los ciudadanos 24 horas al día, todos los días del año.
Más llamativo sería para nuestra ciudadanía saber, y yo quiero contárselo, que este mismo tratamiento no está accesible en esas condiciones en ninguna ciudad de Gran Bretaña, ni siquiera Londres, y en casi ninguna de los EE UU, donde en cualquier caso su financiación resulta prohibitiva para la mayoría de los pacientes.
Esta mañana hablaba yo con Vanesa, una chica aún ingresada en nuestra unidad. Confirmaba que su recuperación del lenguaje, de la visión, y de la fuerza de sus extremidades ha sido completa después de que hace muy pocos días se le extrajera un trombo de una localización muy similar al que tenía Rocío aquel día de hace 10 años. Mientras revisaba a Vanesa no he podido evitar acordarme de esa otra joven, y es probable que siga acordándome de ella dentro de 10 años más, por mucho que en ese tiempo pasarán por mis manos –eso espero- muchas más Vanesas que Rocíos.
Esa, sin duda, es la cara amarga de nuestra profesión, aunque probablemente también resulte nuestro mayor acicate. Y es que aunque Vanesa nos diera las gracias a nosotros cuando se iba de alta, totalmente recuperada sólo 5 días después de su trombosis, sin saberlo, ella le debe también mucho a Rocío.

 Diario Sanitario Periódico digital de información sanitaria.
Diario Sanitario Periódico digital de información sanitaria.





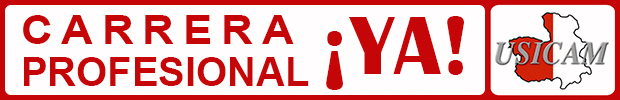
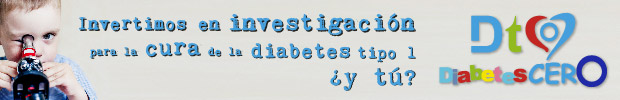




Un comentario
Pingback: "Ante un ictus, el tiempo es cerebro" - Diario Sanitario